Monta tu viaje con nuestras rutas
Empezar a planificar mi viaje
Empezar a planificar mi viaje
Don't be guiri!
Lasa, capital del Tibet
Aunque esté a 4.000 metros de altura, la meseta del Himalaya parece más un desierto abandonado que no el techo del mundo. Tierras inertes con carreteras polvorientas y alguna que otra casa en los pocos cruces que surgen después de conducir durante horas. En uno de ellos paramos para tomar un té y calentarnos un poco. Al entrar en el único bar del lugar, se hace un silencio absoluto y todas las cabezas se vuelven hacia nosotros. No sabemos quién está más sorprendido, si ellos o nosotros.
Estamos a 18.000 km de Lima y delante nuestro tenemos a una familia entera de peruanos mirándonos fijamente. Poco nos ha faltado para saludarles en castellano. La lana de sus vestidos, los colores de sus ropas, sus graciosos sombreros, sus largas bufandas, todo nos recuerda a ellos. Pero no sólo sus vestimentas sino también los rasgos de su cara, el grosor de su pelo o el color de su piel. Mientras todavía nos preguntamos cómo pueden haber llegado hasta aquí, se ponen a hablar en tibetano. No hay duda, son tan peruanos como nuestro chófer. O sea nada.
Si no hemos sido teletransportados al Titicaca, alguna razón tiene que haber para tan exagerada coincidencia y así empezamos a divagar. Ambos pueblos tienen en común una sola cosa: la altura a la que viven. Las vestimentas de unos y otros estarán hechas del material que mejor les reserva del frío. Para ello aprovecharán las pieles o lanas de animales que, aún siendo de tierras diferentes, han desarrollado sistemas parecidos para combatir las bajas temperaturas. En realidad, las lamas de los Andes y los yacks del Tíbet son tan similares entre ellos como lo son sus domadores. Los tejidos que utilizan en ambos sitios son de colores vivos como no los hay en ninguna otra parte del planeta. Será que las piedras o plantas de las que sacan los tintes, en ambos casos son las mismas. Vegetación que, por alguna razón que desconocemos, tendrá tonos más intensos que la que se desarrolla en cotas más bajas. Sus mejillas parecen estar endurecidas y sonrojadas de nacimiento, como para resguardarles mejor de las heladas que tienen que soportar en ambos países. Lo mismo sucede con las aletas de sus narices. Más anchas de lo normal, serán así para poder inspirar más aire en cada exhalación y compensar la falta de oxígeno que tienen en ambas mesetas. Sus párpados también son similares, siempre medio cerrados como para proteger sus ojos del reflejo de las nieves que siempre les rodean.
Son meras suposiciones, aunque igual no vamos desencaminados porque la historia del mundo debe estar llena de conexiones de este tipo. Qué fácil sería recordarlo todo si nos la hubieran contado así. O quizás sí lo hicieron pero en aquel momento estaríamos mirando por la ventana soñando si algún día podríamos ver el Everest en persona. Ahora, en cambio, estamos delante del techo del mundo, mientras pensamos qué interesante sería volver a clase para escuchar de nuevo esas lecciones. ¿Quién nos lo iba a decir?
Descárgate la App de Way Away con nuestras Rutas de Viaje geolocalizadas

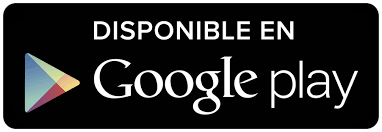
Lhasa, residencia del Dalai Lama hasta el momento de su exilio a la India
Viendo la gran atracción que generan el budismo y el Dalai Lama en occidente, es curioso lo poco que sabemos sobre ellos en realidad. La más glamourosa de las religiones tiene su capital espiritual en medio del Himalaya, justo en el Tíbet, la última teocracia del mundo hasta que China la invadió y anexó como si fuera una más de sus provincias. De esto hace ya más de 50 años. A pesar de ello y por mucho que intenten ocultarlo sus invasores, sigue siendo otro país. En realidad, son los propios chinos los primeros que le dan un estatus particular al exigir una autorización especial para poder visitarlo. Una especie de salvoconducto que sólo pudimos conseguir en Katmandú con algo más que suerte. Lo celebramos con la cerveza más fría el mundo, helada en realidad, una rubia Everest que tomamos al lado de la oficina de Lila, nuestro amigo nepalí que nos había dado la buena noticia. Por fin podríamos cumplir uno de nuestros sueños: cruzar en 4×4 la cordillera más alta del mundo para ir desde Katmandú a Lhasa.
La primera parte del viaje discurre a través de una sinuosa carretera que une la capital de Nepal con la frontera tibetana. Un paso estrecho que avanza por poblados con gente abandonada a su suerte, muchos de los cuáles tienden en el suelo barricadas con clavos para cobrarle peaje a cualquier desgraciado que pase por ahí. Discutiendo con unos y pagando a otros, llegamos al Puente de la Amistad, curioso nombre para el viaducto que sobrevuela el abismo que separa en muchos sentidos Nepal y Tíbet. Allí bajamos el autobús y, con nuestras bolsas al hombro, cruzamos el puente como si fuéramos espías devueltos al enemigo en plena guerra fría. Mientras detrás nuestro todavía oíamos el rumor de los bulliciosos nepalíes, al otro lado nos esperaban militares chinos envueltos por una espesa bruma. Sin mediar palabra, nos hicieron formar en fila de uno mientras esperábamos que revisaran el equipaje de todos. Sus movimientos eran tan metódicos que empezamos a sentirmos culpables, recordando todas esas leyendas de inocentes encarcelados sin motivo alguno. Al llegar nuestro turno, comenzaron a vociferar con tanto nerviosismo que de los recelos pasamos al acongoje. Un apellido mal deletreado en nuestro visado había hecho saltar todas las alarmas. Por mucho menos a otros los habían mandado puente abajo de vuelta a Nepal. El Lama del Tiempo se apiadó de nosotros y, en aquel mismo instante, empezó a llover como si el cielo se hubiera partido en dos. A los soldados chinos les pareció absurdo seguir discutiendo bajo la lluvia con un par de don nadies como nosotros así que, igual de rápido que empezó todo, se olvidaron del diccionario y nos dejaron cruzar la frontera sin más.
Así entramos en el país más místico del mundo: mojados como pollos y corriendo como conejos, no fuera que el caporal se arrepintiera y nos mandara detener. Una semana después para salir del Tíbet, ese salvoconducto mal escrito nos volvió a jugar una mala pasada. Tímido él y cansado de ser protagonista, decidió esconderse en el rincón más alejado de nuestra maleta y se negó a salir durante un buen rato. Antes de encontrarlo los policías chinos nos habían expuesto la situación con mucha diplomacia: “no paper, don’t go”[1].
Pero eso fue al final de nuestro viaje, antes todavía nos quedaban siete días para llegar a Lhasa que nos parecieron siete semanas. Ponernos en marcha desde la frontera fue toda una aventura. El primer pueblo tibetano es un cuello de botella apresado entre el borde fronterizo y las continuas obras de la vertiginosa carretera que lo une con la capital del país. Las largas filas de camiones que esperan la autorización para cruzar a Nepal sólo hacen que empeorar el colapso. Tras dos días aislados en esa ratonera, finalmente nos dieron vía libre para seguir nuestro viaje a través de un camino imposible, un precipicio donde cada día cientos de trabajadores arriesgan su vida para convertirlo en un paso franco para vehículos como el nuestro. Controlando el vértigo como pudimos, escapamos del abismo a través de un atajo que nos llevó al altiplano donde se asienta el Himalaya. Lagos azules como mares y nieves perpetuas como glaciares, puertos de montaña a 5000 metros de altura y vistas al famoso Everest o al desconocido Cho Oyu, pueblos olvidados y gentes desangeladas, ventanas sin cristales y hostales sin agua caliente, restaurantes con deliciosa carne de yack y fondas con té caliente. Esa fue nuestra compañía hasta llegar a la capital del Tíbet.
Al entrar en Lhasa uno tiene la sensación que está en una ciudad de la China olímpica y no en la cuna del budismo. Situada en medio de una meseta gris, rodeada de montañas inertes y cruzada por grandes avenidas, la espiritualidad que esperábamos encontrar se ha desvanecido como el hielo en primavera. De los santuarios idílicos de los que tanto hemos oído hablar, ni rastro. El silencio y la meditación han dejado paso a coches ruidosos y calles comerciales. La bucólica visión de monjes compartiendo su filosofía de vida con el viajero parece más un invento del Hollywood deseoso de convertir en reales sus películas que no el Tíbet real. Semáforos en rojo y niños violentos ocupan ahora su sitio.
Algunos cuentan que han sido los chinos quienes han destruido este sueño y, con él, la mayoría de los templos. Demolidos, arruinados o simplemente con las puertas cerradas, los pocos que quedan se han convertido en máquinas de recaudar dinero para pagar el impuesto revolucionario que, como si fuera un matón de barrio, el gobierno chino les exige para dejarlos en paz. Son los mismos que han prohibido por ley la reencarnación del Dalai Lama. Otros, en cambio, susurran que no han sido los invasores chinos quienes acabaron con ese Tíbet idealizado, que ha sido la corrosión de la vida moderna, la globalización y el desarrollo industrial, o incluso que esa imagen que nos proyectaron del budismo y su capital nunca existió.
Para intentar saber la verdad nos acercamos a algunos tibetanos pero siempre reaccionan con miedo, como si temieran que en cualquier momento volviera la Guardia Roja. La mayoría de sus respuestas son frases hechas cuando no simples silencios. Tan sólo por una vez tenemos la impresión de que son sinceros: “I’m not allowed to talk about this”[2]. ¿Podrán hacerlo algún día?
[2] “No estoy autorizado a hablar sobre esto”